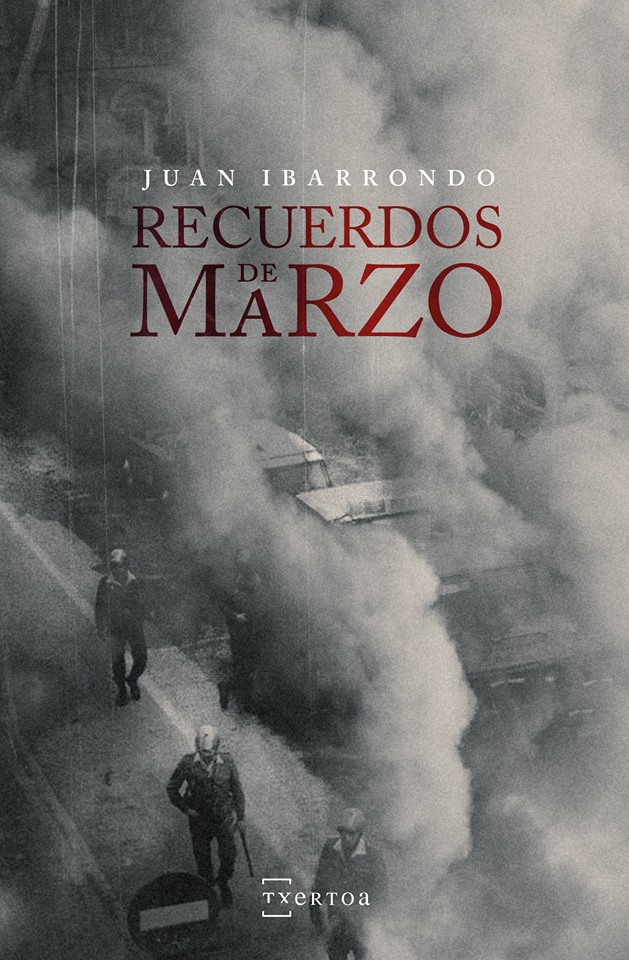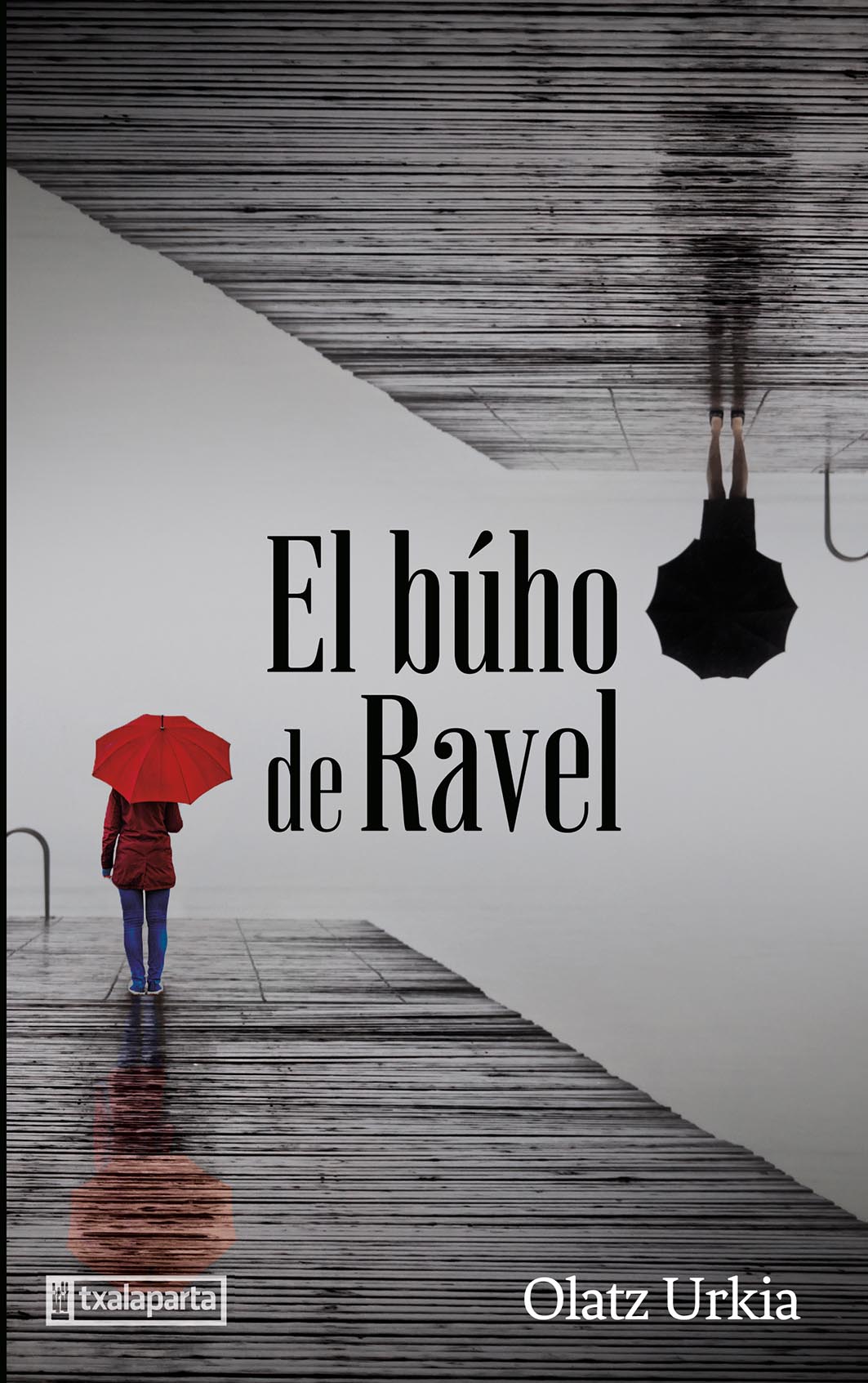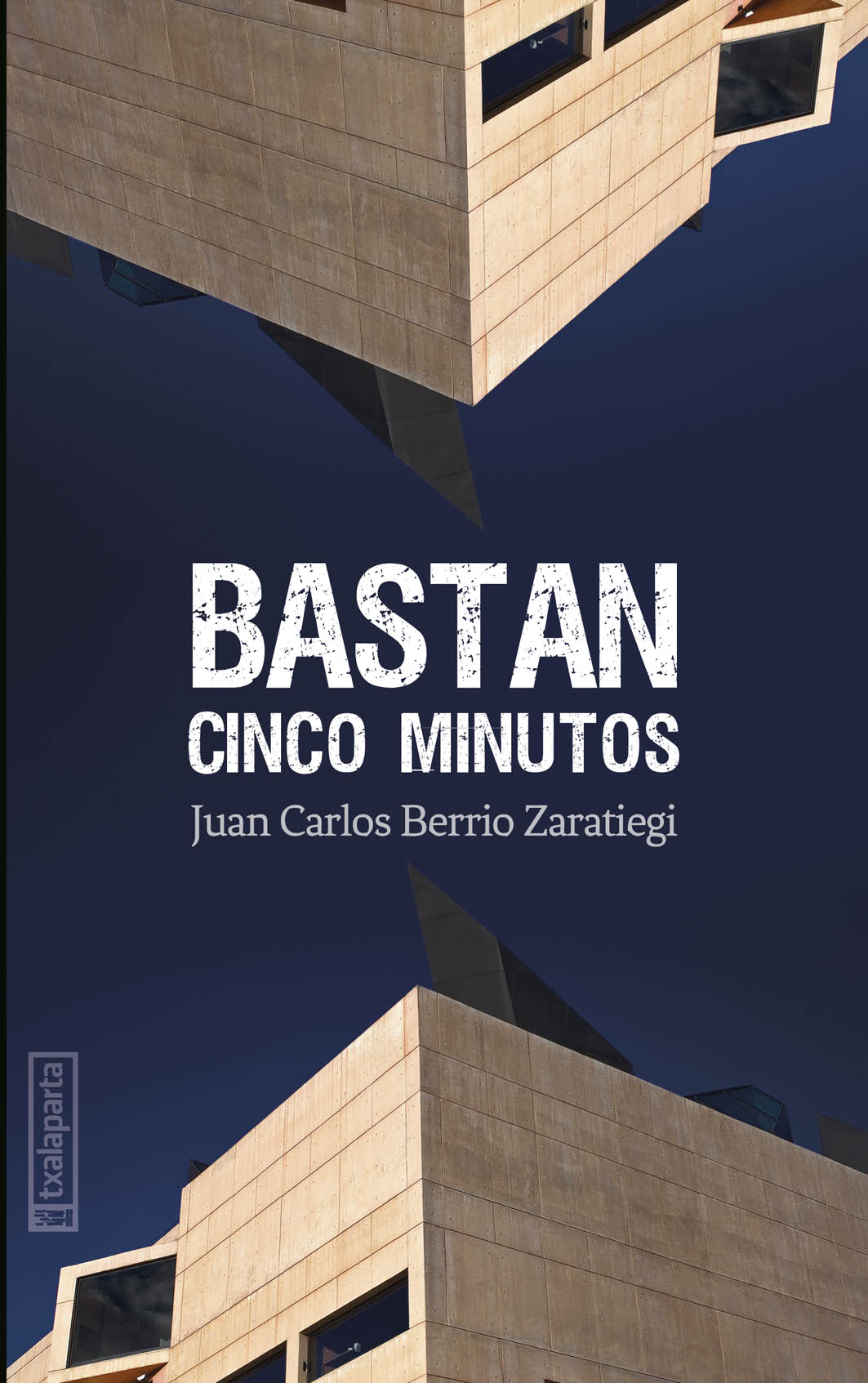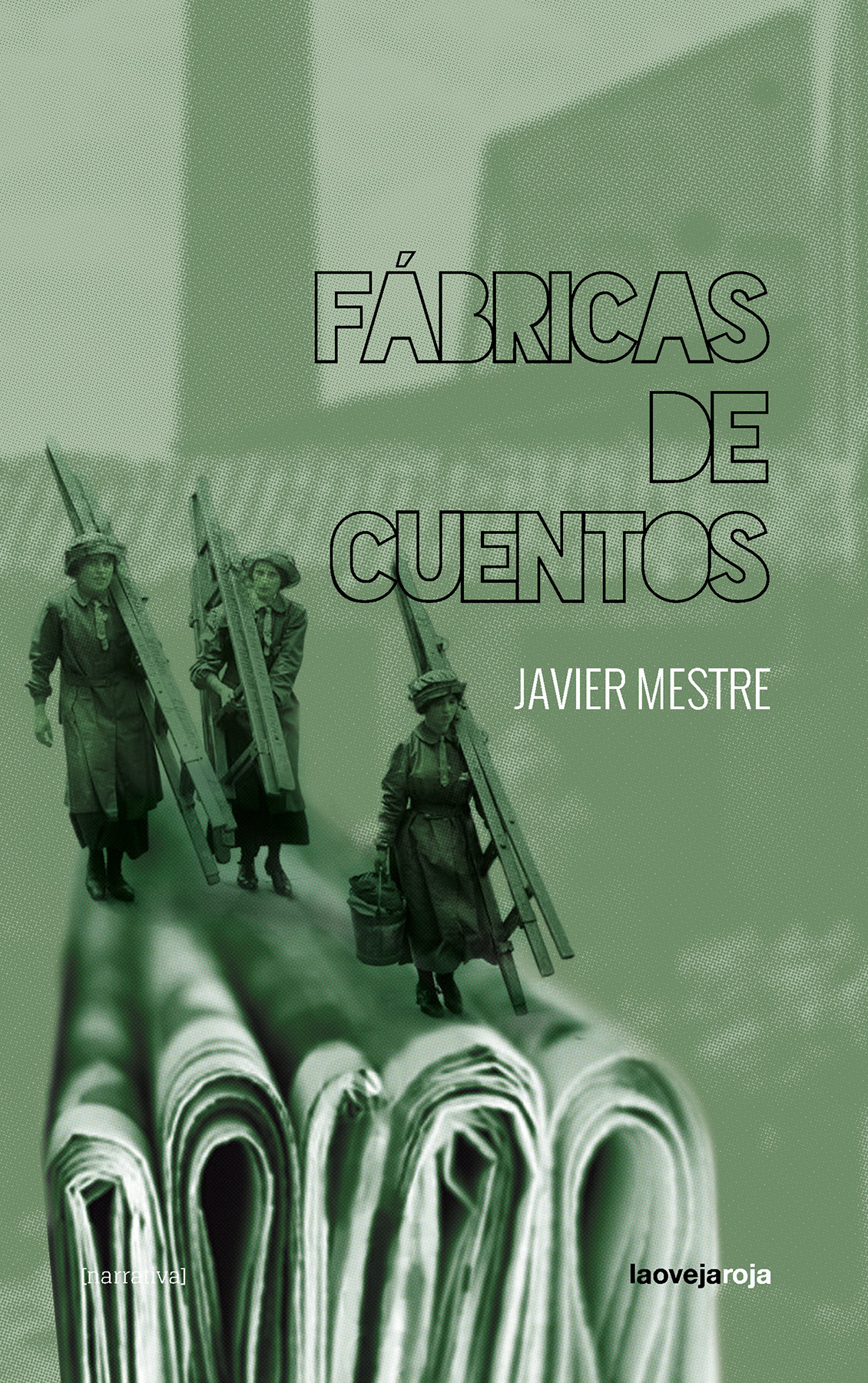Hay fechas del calendario que año tras año tienen que estar marcadas en rojo, en un ejercicio de recuerdo permanente para que sea transmitido a las nuevas generaciones y en el caso que ahora me ocupa, con mayor motivo, debido a los momentos que estamos viviendo, en el que hay un ataque feroz a todas las conquistas sociales que consiguieron las generaciones precedentes. Una de esas fechas no es otra que el 3 de marzo, en recuerdo de lo que sucedió un día como ese en el año 1976 en la ciudad de Vitoria.
Ese día murieron en Vitoria tres trabajadores a causa de la violencia policial y en los días posteriores fallecieron dos más como consecuencia de las heridas de bala sufridas ese fatídico día. Todo ello sin olvidar que en las protestas que se dieron en el Estado español por los sucesos de Vitoria fallecieron dos personas más, una en Basauri (Bizkaia) y otra en Tarragona también por causa de la acción policial.
La sociedad tenemos una deuda, aun sin saldar, con todas aquellas personas que se batieron el cobre en aquellos años con el deseo de mejorar las condiciones de la clase trabajadora y en la búsqueda de la justicia social, por ello tenemos que honrar la memoria de aquellas personas que dieron su vida en los sucesos de Vitoria y para ello hay muchas formas: una de ellas es componiendo canciones de homenaje, como hizo el cantautor Lluís Llach[1] y otra es plasmar todo aquello en una novela, pues la literatura es una forma de llegar a las personas que no conocieron esos hechos, lo que resulta muy didáctico y enriquecedor; por ello, para recordar lo que sucedió en Vitoria ese 3 de marzo de 1976 me ha parecido de lo más oportuno traer a este blog la novela «Recuerdos de marzo» (Editorial Txertoa) que el escritor Juan Ibarrondo publicó en 2019 y en la que relata los sucesos de ese invierno de 1976 en Vitoria.
La novela de Juan Ibarrondo está basada en la película “Vitoria 3 de Marzo”, en la que participó como guionista. Suele ser lo habitual que primero sea la novela y sobre ella se realice una película, pero en este caso el orden está invertido. Hace un tiempo que leí la novela y recientemente he tenido la oportunidad de ver la película, que en Internet se puede obtener de forma gratuita. Una vez de haber visto el filme he querido volver a leer la novela de Juan Ibarrondo y tengo que decir que siendo de una gran calidad la película, la novela proporciona una visión más completa, porque relata dos historias paralelas.
Juan Ibarrondo construye un relato con una serie de personajes que vivieron en primera persona los hechos que sucedieron en Vitoria en marzo de 1976, pero evocándolo treinta años después. A lo largo de ese 3 de marzo de 2006 irán desempolvando las vivencias de esos días de 1976 y todo ello en un día tan especial como el treinta aniversario de la matanza[2].
Los protagonistas sobre los que el autor construye la novela, aun siendo ficticios, caracterizan a algunas personas que tuvieron un protagonismo en todo lo que fue el movimiento obrero en Vitoria en los meses que precedieron al 3 de marzo de 1976. En la novela también aparecerán personajes públicos que tuvieron participación y responsabilidad en los hechos ocurridos.
El autor realiza una visión retrospectiva en la que los protagonistas evocan lo vivido en ese invierno de 1976 desde la distancia que supone el haber pasado treinta años, lo que sirve al autor para ir mostrando la evolución que han tenido los personajes que aparecen en el libro a lo largo de ese espacio de tiempo y el posicionamiento político que tienen en 2006.
El argumento de la novela se mueve entre la realidad y la ficción, pues si bien hay pasajes que son fruto del relato que teje el autor, muchas fases del libro están basadas en acontecimientos que sucedieron, y en algunos momentos se narran los hechos acaecidos, como la transcripción de las conversaciones mantenidas en la emisora de la Policía, lo que convierte al libro en una crónica de lo que fueron esos días tan intensos en los que la población reclamaba cambios inmediatos una vez que había muerto el dictador y todo ello perfectamente ambientada en la Vitoria de los años 70.
La novela es una fotografía magnífica de lo que fue el movimiento obrero de la época y las diferentes concepciones de entender la lucha: la partidaria de que la dirección de movimiento residiera en las asambleas de trabajadores, órgano soberano donde se adoptarían las decisiones y los partidarios de canalizar la dirección del movimiento obrero a través de los incipientes sindicatos y partidos políticos que en aquel momento todavía se movían en la clandestinidad. En ella se describe muy bien las luchas existentes en aquellos momentos y la frescura de las luchas obreras de aquellos años, particularmente en la ciudad de Vitoria[3].

Hay algunos pasajes del libro que sirven para poder entender lo que en aquellos momentos se cocía en el Estado español y que leídos a día de hoy sirven para que más de uno pueda entender el devenir que hemos vivido en las últimas décadas. En algunas de esos pasajes el autor nos muestra el juego de posiciones se dio entre los diferentes sectores que conformaban el franquismo a la muerte del dictador. En el libro se recoge de forma magistral los movimientos tácticos de las diferentes sensibilidades franquistas: el intento de los sectores más aperturistas de proporcionar al régimen una mano de chapa y pintura para que posteriormente desembocara en lo que hoy día es el régimen del 78 y los partidarios del inmovilismo que pedían que el conflicto se resolviera a base de mano dura. Los diálogos que encontramos en la novela entre los empresarios y algunos responsables de los aparatos del Estado están también logrados que se encuentran en esa línea difusa que hacen dudar al lector del grado de realidad o ficción de esos pasajes.
El autor engarza a la trama una serie de luchas y problemas que no dejan de tener relación con lo que es el movimiento obrero. Una de esas reivindicaciones es el movimiento incipiente que se dio en los años 70, todo lo relativo a la liberación de la mujer y lo que suponía ser mujer casada y trabajadora, algo que a día de hoy está superado, o por lo menos, así debería ser. Otro problema que aparecerá en el libro es la inmigración, si a mediados del siglo XX la inmigración llevaba a familias de las zonas más deprimidas del Estado español a Euskal Herria en busca de un trabajo digno, hoy la inmigración viene de otros lugares, pero con el mismo deseo legítimo de buscar una vida digna.
Los pasajes en los que la novela transcurre en 2006 está envuelta en la situación que se vivía en aquellos años en Euskal Herria. Otros momentos convulsos con un conflicto político en el que se dan situaciones de excepcionalidad, que en muchos casos guardan una gran similitud con las que se dieron en 1976 y sobre las que el autor nos dejará algunas reflexiones que leídas hoy siguen teniendo gran interés.
En este recuerdo a los protagonistas del 3 de marzo de 1976, sobre todo a los cinco asesinados, no quiero pasar por alto un dato que se recoge en la novela de Juan Ibarrondo y que a día de hoy sigue estando en el debate político. En los días posteriores al 3 de marzo, los trabajadores que lideraron las protestas fueron detenidos y encarcelados bajo la acusación de sedición. Teniendo en cuenta la legislación que había en aquellos momentos, que no era otra que la legislación franquista, y viéndolo con la perspectiva de casi medio siglo, sin duda sirve para poder discernir mejor la polémica de los últimos meses por la derogación de esta figura del Código Penal y preguntarnos si organizar una huelga general, reunirse en asambleas y exigir la mejora de las condiciones de los trabajadores es un derecho fundamental o uno puede estar bajo la espada de Damocles y correr el riesgo de ser acusado de sedición.

Desde que sucedieron estos hechos han pasado 47 años y a día de hoy se sigue sin hacer justicia, pues ningún responsable ha sido condenado por los hechos que ocurrieron en Vitoria el 3 de marzo de 1976, no se ha reconocido por parte del Estado que la violencia fue generada por los aparatos del Estado y no se ha reparado a las víctimas y sus familiares; así que todavía queda camino por recorrer hasta lograr verdad, justicia y reparación, pero de lo que no cabe duda es que nunca caerá en el olvido y novelas como la escrita por Juan Ibarrondo son una aportación fundamental para ello.
[1] Lluís Llach, al conocer la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, compuso la canción Campanades a morts, en homenaje a los cinco trabajadores asesinados.
[2] El día 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz se suele recordar a los 5 asesinados por la Policía con actos de homenaje y una manifestación. En 2006, con motivo del treinta aniversario, además de la manifestación en recuerdo de los 5 trabajadores asesinados, que acabó con cargas de la Ertzaintza, se celebró un concierto de homenaje con la participación del cantautor Lluís Llach, que interpretó Campanades a morts y la participación de la Orquesta Sinfónica de Euskadi y el Orfeón Donostiarra.
[3] Para quien no conozca la capital alavesa de la época, decir que Vitoria-Gasteiz había vivido un proceso de industrialización más tardío que el de otras comarcas de Euskal Herria, pero siendo importante en las últimas décadas del franquismo. Atrajo a un gran número de familias de fuera Euskal Herria que llegaron a Álava en busca de un futuro mejor que el que tenían en la tierra que se vieron obligados a abandonar. Y este es un detalle importante pues la novela lo tiene presente a la hora de confeccionar a algunos de los protagonistas y la empatía que destilan.