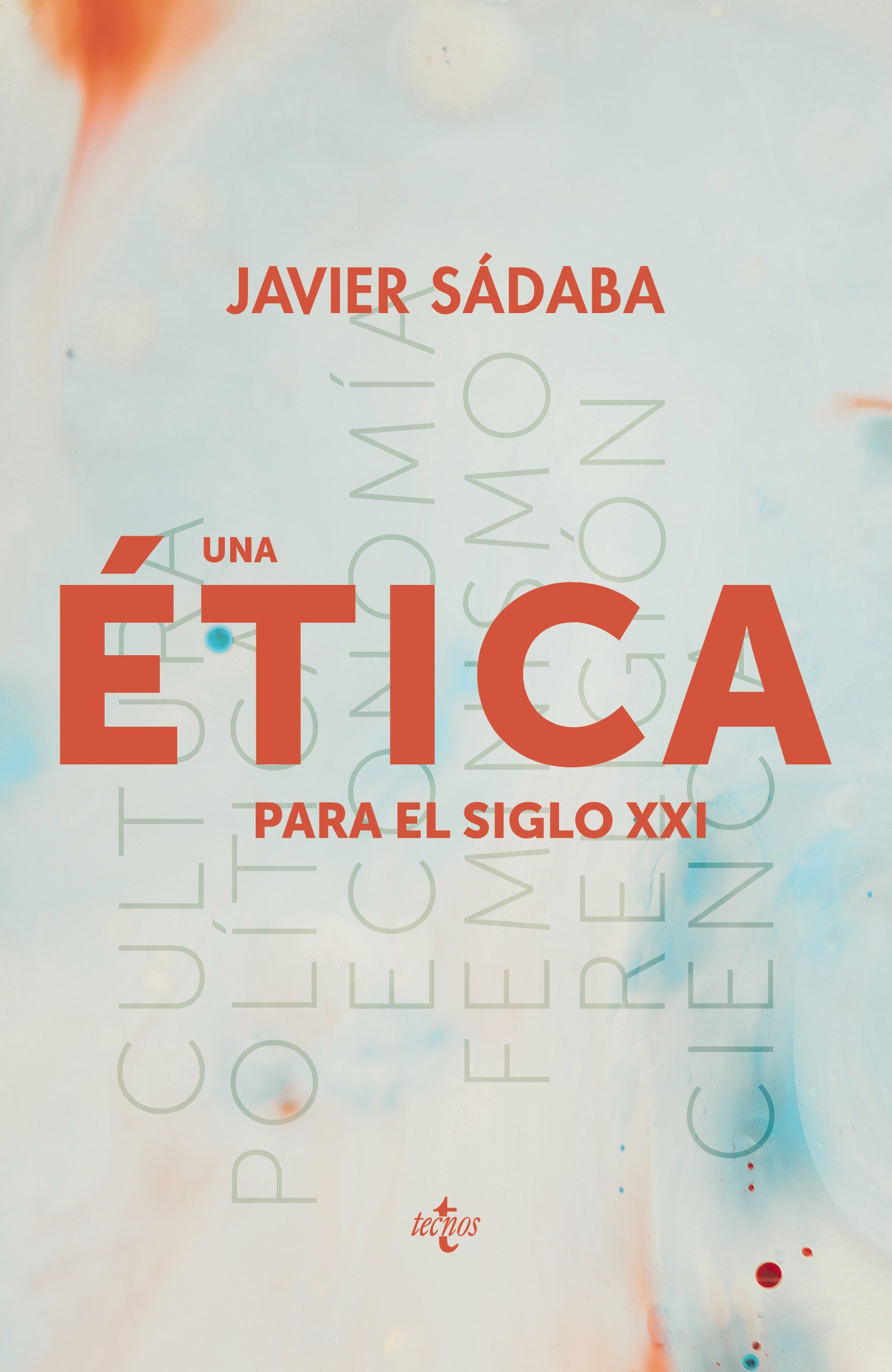Desde que Aristóteles escribió Ética a Nicómaco allá por el siglo IV a.C. han pasado más de 2.300 años y para el ser humano la ética sigue siendo un tema recurrente. Si bien el pensamiento del filósofo de Estagira sigue siendo piedra angular en todo lo relativo al razonamiento que gira alrededor del ser humano, la vida actual nada tiene que ver con la que vivieron en la Grecia Clásica. En la actualidad estamos inmersos en tiempos de incertidumbre, que se caracterizan por unos cambios vertiginosos, lo que obliga al hombre a interpretar las nuevas situaciones existentes para buscar unos códigos de conducta que nos puedan ayudar a que las relaciones con nuestros semejantes se muevan en unos parámetros lo más cercanos, en la medida de nuestras posibilidades, a la felicidad. Porque no olvidemos que la ética tiene como finalidad la búsqueda de la felicidad.
En estos tiempos de cierta zozobra por lo que nos pueda deparar el futuro, que se refleja en el los valores que hay en nuestra sociedad, el filósofo Javier Sádaba publicó en septiembre de 2020 su ensayo “Una ética para el siglo XXI”. Editorial Tecnos, en una edición de bolsillo.
Bajo un título un tanto sugestivo, Sádaba da respuesta desde una mirada ética al mundo en el que vivimos. Para ello, este ensayo de algo menos de 200 páginas, consta de seis capítulos. En cada uno de ellos “desde la perspectiva de la ética” se acercará a los desafíos que el ser humano tiene en la actualidad.
Estando inmersos en la pandemia que nos sacude, este libro puede ser una ayuda para poder afrontar los grandes problemas que tenemos en esta sociedad, teniendo muy presente los actuales avances tecnológicos que afectan directamente a las personas.
- Ética y cultura.
Este primer capítulo lo desarrolla en tres partes. Lo inicia realizando un compendio de lo que es la ética para posteriormente abordar la cultura. Las enfrenta entre sí, para finalizar con las conclusiones del autor.
Al hablarnos de la ética, Sádaba lo inicia con una definición que nos sirve para tener presente en qué parámetros se va a mover a lo largo de esta obra: “ La ética o moral consiste en lograr el mejor modo de vida con uno mismo y con los demás […] En ser fiel a lo que uno cree y hacer el mayor bien a los otros evitando su mal”. A partir de aquí, inicia una síntesis de lo que es la ética. Si bien en este ensayo ética y moral los utilizará como sinónimos, da unas pinceladas de las diferencias existentes y los usos para la ética. Incide en que la ética o moral forma parte de las ciencias sociales o humanas, de ahí que factores como “la libertad humana la rodean de una inevitable incertidumbre”, pero sin llegar a ser algo arbitrario.
En este contexto en el que para responder a las dudas que surgen en el campo de la moral surgen las justificaciones o “Teorías Morales”, desarrollando cinco teorías: emotivismo, intuicionismo, la moral de la religión, deontologismo (principialismo) y el utilitarismo. Haciendo un discurso en el que desmonta las tres primeras teorías, se centra en el principialismo, siendo Kant su principal defensor y en el utilitarismo, representado por Hume, Bentham y Mill, para enfrentándolos entre sí llegar a la conclusión que lo ideal es combinar ambas opciones para “hacerlos complementarios”. Si “para el deontologista algo es bueno porque debe hacerse”, por el contrario “para el utilitarista algo debe de hacerse porque es bueno”. Para Sádaba hay que empezar siendo utilitarista, pero ha de haber una barrera compuesta de principios para neutralizar el egoísmo.
Este debate lo traslada a nuestros días utilizando la economía y los Derechos Humanos para analizar ambas posturas.
Deja para el final hablar, por un lado, del amoral, que sencillamente es quien rechaza las diferentes teorías para vivir al margen del resto de los seres humanos, siendo él el epicentro de su mundo y, por otro, quien opta por vivir la moral en su plenitud. Éste último elige el vivir La Vida Buena, teniendo como objetivo que todo el mundo viva mejor, lo que a esta persona le aporta “una satisfacción de conciencia que le hace sentirse a gusto con el resto de los humanos”.
Para el autor, el objetivo de la Vida Buena debería de estar siempre presente, aunque los avatares del día a día los vayan rebajando.
Al entrar a confrontar ética y cultura nos llevará a través de conceptos como la etología y biología, lo que desemboca en la relación entre los genes y la cultura, pues para Sádaba “la base de la cultura se entienda como se entienda, reside en la genética”.
Menciona tres formas culturales sobre las que les pasará el filtro de la ética para optar por una de ellas. Rechaza el concepto de cultura basada en “la posesión de los mayores conocimientos y sabiduría posibles” pues desde un punto de vista ético este concepto trae aparejados “el elitismo y la estratificación clasista de la sociedad”. La cultura como “transmisión social de conocimientos, entendidos estos en su sentido más amplio” la deshecha por el riesgo que “inmovilismo podría afectar a la transmisión social en cuestión”. Para el autor, una cultura dentro de los parámetros de la ética aconseja vivir la cultura de forma democrática. Une los conceptos ética, cultura y democracia. La cultura tiene que servir para “vivir el día a día con la mayor curiosidad posible” y una ética cultural debería “ayudarnos a que no nos engañen ni nos autoengañemos, a que sepamos aspirar a una manera política de vivir que nos haga convivir como iguales y con toda la libertad posible”.
Viendo los tiempos en los que estamos inmersos, con un ascenso de las ideas totalitarias, las palabras de Sádaba nos sirven para poner en valor el respeto a la diversidad cultural dentro de los valores democráticos.
- Ética y política.
Este capítulo es el más extenso. En él, el autor una vez que de la mano de Kant nos interrelaciona ambos conceptos al propugnar “el ejercicio de la política,.., sin entrar en colisión con derechos básicos de la persona”. Nos realiza un repaso histórico fugaz de las diferentes ideologías, arrancando en el siglo XVII con algunas pinceladas sobre el liberalismo político, para pasar a hacer una autentico repaso de las diferentes corrientes de la izquierda. Sin perder de vista que Sádaba se define como una persona libertaria, tanto en este libro como en el anterior que ha publicado[1], realiza un análisis en el que nos expone sus puntos de vista al respecto.
Al analizar las diferentes ideologías del entorno de la izquierda, uno de los interrogantes que se plantea Sádaba es dónde se encuentran en la actualidad los socialistas clásicos que se oponían a la lectura que el leninismo hacía en lo referente a la dictadura del proletariado. Por lo que respecta a la socialdemocracia, le asigna el papel de blanqueador del capitalismo. Y acabará realizando un análisis del anarquismo. La conquista o la destrucción del Estado no deja de ser el debate que a lo largo de los años ha sobrevolado en las diferentes corrientes de la izquierda.
Para Sádaba, el comportamiento de un partido ante “la conquista o la destrucción del Estado” o “cómo se confronta un partido político respecto a la estructura del Estado sirve hoy como criterio esencial para distinguir si se trata de un partido de la antigua usanza o de lo que se está llamando la nueva política”.
Todo este estudio tiene como finalidad realizar una crítica mordaz a lo que ha sido la trayectoria de la izquierda durante los últimos cincuenta años, sobre todo en el Estado español. Aboga por una democracia radical, en la que prevalezca la soberanía de los individuos, que están por encima de los políticos que se deben de limitar a ser “recadistas” de cada uno de los individuos “y no al revés”.
Es muy crítico con la teoría del mal menor que ha rondado en la izquierda española como argumento recurrente para aceptar la transición española, convirtiéndose “dogmáticamente en un principio incuestionable” que le ha llevado a encadenar fracasos, pues ha estado más preocupada en obtener poder que en “buscar alternativas … para construir una sociedad verdaderamente democrática”.
Para el autor, la ética, dentro del campo de la política, tiene que buscar una justicia para toda la sociedad, que sirva para mejora la vida de todos.
Desde el campo de la ética, profundiza en la democracia, las ideologías totalitarias y los Derechos Humanos donde nos hace un diagnóstico en el que pone el acento en la desideologización en la que se encuentra inmersa la sociedad actual. La ideología se va diluyendo hasta tocar suelo, lo que sirve de caldo de cultivo para el resurgimiento de la extrema derecha cuyos pilares son el totalitarismo y la negación de la democracia. Ante esta situación los “Derechos Humanos languidecen” al no tener una “ideología convencida que los defienda”.
Para Sádaba, el triunfo de la concepción utilitarista de la ética está llevando a esta pérdida de valores morales y a que “la democracia haga aguas”.
En la última parte de este segundo bloque, lo dedica a la “ética y la identidad local en el marco de un mundo global”. Nos expondrá una serie de conceptos como son identidad y globalización. Para ello vuelve a traer a colación la identidad cultural desde una perspectiva local y global. Sádaba nos dice que la cultura la hacemos los seres humanos, pues esta no está dada y la identidad cultural la va construyendo el ser humano, siendo el idioma, historia y tradición los tres motores de nuestra identidad cultural.
A la hora de desarrollar el estudio de la identidad local en el mundo global, como vasco y conocedor de la idiosincrasia de su pueblo, utilizará Euskadi y su identidad cultural como herramienta para realizar un análisis crítico de la situación en la que se encuentra. A este respecto el filósofo portugalujo sostiene que “la identidad vasca tiene que ser vasca y universal. Conseguirlo, supone entender la identidad como un conjunto de rasgos distintivos que se modifican a lo largo del tiempo y que dependen de nosotros” y para ello entiende que “los vascos debemos de mantener aquello que nos constituye como tales”. A la hora de poder entender esta cuestión, el acervo cultural es una herramienta fundamental.
- Ética y Economía
Este capítulo no es de los más extensos, pero Sádaba sintetiza su discurso lo suficiente para que su análisis sea sencillo y ágil. Si economía y política tienen una relación estrechísima, capitalismo y liberalismo son dos caras de una misma moneda. Esto es una cuestión importante porque la crítica que realiza de la economía capitalista, va indisolublemente unida a la crítica al sistema político que lo sustenta, cuestión esta que ya ha sido tratada en el bloque anterior.
A la hora de hablar de ética y economía, se centra en la ética de la empresa o ética de los negocios, pues esta (la empresa) se ha convertido en el corazón de la economía capitalista. Sin la existencia de la empresa, el capitalismo no sería como lo conocemos en la actualidad. La empresa lo mueve todo, genera las condiciones necesarias para que el capitalismo se pueda expandir en todos los ámbitos, siendo la responsable de las desigualdades que sufre la sociedad actual. La empresa se ha convertido en el epicentro del sistema capitalista dentro de la aldea global en la que vivimos y en autentico “incitador al consumo”. Por tanto ¿qué mejor forma para hablar de la ética en la economía que haciéndolo sobre la empresa?
Sádaba, a lo largo de este bloque hace un repaso histórico de la concepción que han tenido de la empresa algunos pensadores y filósofos para pasar a analizar dos puntos de vista contrapuestos: los que propugnan una ética de la empresa y los que, por el contrario, realizan una crítica de raíz a este concepto. Nos muestra como a lo largo de la historia de la humanidad ha habido una contraposición significativa entre economía y ética. Y para hacer ese recorrido histórico, se remonta a la Grecia Clásica y, en concreto a Aristóteles, como pensador más antiguo que ya veía con desconfianza “la obtención de rentas ilimitadas”, pues ello “trastocará el recto funcionamiento de la ciudad”. Esa disputa entre economía de la empresa y ética sirve para plantearse si la empresa tiene moral o su único objetivo es la obtención de beneficios. Para ello, nos hablará de los términos RSE (Responsabilidad Social de la Empresa) y RSC (Responsabilidad Social Corporativa), que hoy están muy en boga, como un intento de salvaguarda de la imagen reputacional de las empresas.
La defensa de la ética empresarial se caracteriza por proyectar un capitalismo con rostro humano, “no cuestionarán el capitalismo sino sus excesos”, son defensores del mercado, pero “sujeto a limitaciones”. Sus seguidores utilizarán términos como RSE y RSC como herramientas para mejorar la relación de la empresa dentro de la sociedad. Dejar a un lado el término consumidor para sustituirlo por ciudadano. La pregunta es si detrás de todo este proceso de moralidad empresarial no se esconde una nueva fórmula para cosechar mayores beneficios, como ha ocurrido en empresas donde se ha puesto en práctica.
El autor se posicionará entre los que realizan una crítica radical hacia los defensores de la ética en la empresa. A la hora de analizar las teorías económicas opuestas a la ética empresarial, mencionará a marxistas y libertarios. De los primeros manifestará que “el socialismo real ha fracasado”, si bien hará una mención a la corriente del entorno del marxismo que entiende que el concepto de ética empresarial no deja de ser un intento de consolidar el sistema capitalista. Sádaba argumenta que no sostienen una alternativa clara al capitalismo, pero su insatisfacción le lleva a afirmar que “otro mundo es posible”, y para ello, canalizarían sus esfuerzos en utilizar algunas herramientas existentes dentro del sistema capitalista, como la organización de cooperativas y empresas autogestionados, como método para que la sociedad se organice en movimientos sociales, para poner en marcha los mimbres para que crezca el movimiento asociativo.
Otra de las críticas que realizan a la ética empresarial se fundamenta en que bajo esta imagen un tanto altruista y con rostro humano se esconde el mejorar la cuenta de resultado de las empresas.
Sádaba no se opone al libre mercado, pero si a la mercantilización global existente, ni se opone a la competencia siempre que esta se mantenga dentro de los parámetros de “una armonizada humanidad”.
- Ética y feminismo: la igualdad de la mujer
Dedica una parte de su obra al feminismo, al ser un asunto que todavía no ha sido superado de forma global por la sociedad. Siendo consciente el autor de la imposibilidad de ser original en este punto, afronta este tema para dar una respuesta comprometida.
Es interesante la radiografía que hace a lo largo de la historia para constatar la valoración que se ha hecho de la mujer, que ha tenido como denominador común la marginación a la que ha estado sometida y el desprecio hacia el género femenino.
Para Sádaba “la revolución del pensamiento femenino ha traído consigo una revolución similar en lo que atañe a la igualdad y la diferencia” y este tema pasa por “establecer una teoría feminista en la que se insista más en la diferencia, en la igualdad, o se busquen fórmulas intermedias”.
En el campo de la ética el autor nos habla de una ética masculina y otra femenina, que irían ligadas a la conciliación de las virtudes femeninas y masculinas, para la búsqueda de una ética más equilibrada. Cualquier avance en el marco de la ética que recoge este ensayo, pasa porque se dé en el marco de una sociedad igualitaria, y la igualdad hombre-mujer es, sin duda alguna, primordial.
- Ética y religión
Al tratar sobre la ética y la religión lo hace desde dos planos diferenciados. En un primer lugar lo enfoca desde una visión académica, para ver la relación que tienen ambos términos. Es de tener cuenta la valoración que realiza de “la religión en sentido amplio” como herramienta para la búsqueda de respuestas, porque “solo desde la conciencia de tales contrasentidos surge el gran animal que es el hombre. Solo de esa manera se hace el hombre un animal interesante”.
Siendo cierto que la relación entre moral (ética) y religión tiene su punto de partida en el origen de las religiones, pues estas “incorporan un código moral a sus creencias”, Sádaba nos dice que hay que abandonar la idea que moral sea religión. Y a partir de esa afirmación nos mostrará que si bien ambas nacieron de la mano, por el contrario, la religión se moverá en el ámbito de la fe y la moral tendrá su desarrollo en el ámbito de una sociedad laica. La teología y la moral chocarán cuando una invada el terreno de la otra y ¿Cuándo se invade? Cuando una impone sus postulados a la otra.
Al estudiar esta cuestión desde “la vida cotidiana”, Sádaba nos recuerda que en la sociedad actual se siguen dando soluciones desde una visión teológica a las cuestiones morales que rondan en esta sociedad, llegándose a dar la paradoja a día de hoy, que el no creyente es el que tiene que fundamentar su postura, en vez de ser el creyente sobre el que recaiga la carga de la prueba.
Para el autor de este trabajo, esto lleva a que la religión católica goce del apoyo institucional, lo que lleva a situarla en un lugar privilegiado, en el que la religión esté por encima de la ética.
- La ética ante la ciencia del siglo XXI
Los grandes avances de la ciencia en los últimos decenios han abierto nuevos escenarios en los que el hombre tiene que buscar respuestas y para ello necesita de la ética. Esta se convierte en una herramienta imprescindible para que los avances en todos los ámbitos de la ciencia no pongan en cuestión la identidad del ser humano. Javier Sádaba dará respuesta a todo esto a través de la ética y lo hará hablando de tres temas: la bioética, la eutanasia y el transhumanismo.
El autor nos habla de la bioética, cuya función consiste en aportar “una valoración moral sobre las ciencias de la vida”. Para ello nos realizará un viaje para darnos a conocer las diferentes tendencias que se mueven en este campo y las respuestas que dan al respecto, teniendo presente que “lo científico y lo humanístico se tocan o pueden tocarse en ocasiones”.
La bioética se enfrenta, entre otros, a temas como el aborto, eutanasia, las células madre o investigación sobre embriones. De todos estos temas se centrará en la eutanasia.
Defensor de la práctica de la eutanasia, Sádaba profundizará en ella para enfrentarla con la moralidad y las objeciones existente.
Si en palabras de Sádaba, para Francis Bacon, el significado de eutanasia es “buena muerte”, el autor de este ensayo aboga por la inclusión de varias características fundamentales como “la voluntad clara del paciente de que se acabe con su vida, irreversibilidad de la enfermedad, con la consiguiente falta de alternativas, y sufrimiento físico y psíquico”, lo que le lleva a diferenciar algunas prácticas que no se pueden considerar propiamente eutanasia activa.
La eutanasia la encuadra “dentro de los derechos que nos competen a los humanos y que funcionan para proteger algunas de nuestras necesidades”. Y nada tiene que ver con la eutanasia pasiva o el suicidio asistido. La gran diferencia con el suicidio asistido es que en este último caso no se le aplica a un enfermo terminal, como sucede en la eutanasia.
Sádaba nos realiza un discurso muy clarificador para diferenciar la eutanasia con cierto tipo de praxis que sí que se pueden considerar atrocidades contra vida y la dignidad humana. Y desmonta los tabús y la imagen manipulada que se quiere dar de la eutanasia.
Cuando confronta la eutanasia con la moralidad, utiliza como pilares la libertad y el no sufrir. En el caso de la libertad, que equivale a ser uno dueño de sus actos y, por tanto, debe de ser respetada “la libertad que la persona tiene sobre su cuerpo y su salud”. Si el morir es el último acto de la vida, este tiene que estar en manos de cada individuo, para que pueda de tener un final con dignidad, que pasa por el respeto a que la persona pueda decidir con su propia muerte.
En esta confrontación entre ética y eutanasia Sádaba nos viene a decir que uno de los fines de la ética, al igual que la medicina, es evitar el sufrimiento Hay que evitar el sufrimiento inútil. Lo importante no es la vida sino la calidad de vida, y la eutanasia ayuda a minimizar el sufrimiento.
El último tema que trata en este capitulo es el concerniente al transhumanismo. Genética, robótica y desarrollo tecnológico son términos que están ayudando a mejorar el cuerpo humano. En el caso de la robótica, nos acerca a la Inteligencia Artificial. Todo esto tendría como finalidad “lograr seres superhumanos con una inteligencia” superior a la nuestra. Todos estos avances que van superando el concepto que tenemos de humanidad, está revolucionando hasta tal punto los estándares existentes, que se está abriendo paso términos como inmortalidad.
Al hablar de inmortalidad la ciencia entra en el campo de las religiones, pues, como nos dice Sádaba, “el núcleo de las religiones de nuestro entorno reside en la superación de la muerte”. Buscan la inmortalidad. En la actualidad nos encontraríamos con unos avances científicos que podrían poner en peligro al ser humano como lo concebimos, o en palabras de Sádaba “tales transformaciones podrían acabar con lo que entendemos por Homo Sapiens”.
Para finalizar, la lectura de este libro nos puede ayudar a responder algunos interrogantes que nos surgen en este mundo tan complicado y cambiante. El filósofo Javier Sádaba nos expone en este libro su visión de una serie de temas alejada de cualquier dogmatismo.
[1] Porque soy libertario; Editorial Catarata; Autor Javier Sádaba. https://mikelcastrillourrejola.wordpress.com/2020/03/11/el-pensamiento-libertario-en-javier-sadaba/